
En realidad, el primer mito que habría que desmontar es que la Inquisición no fue española. Esta Institución religiosa nació en Roma, para combatir las herejías, creando luego ramificaciones en las naciones integrantes de la Cristiandad, una de ellas España. Precisamente la española fue uno de las más benévolas.
¿A qué se debe entonces el estigma que atribuye a España una Inquisición símbolo de una crueldad sin límites y de el fanatismo e intolerancia que supuestamente son propios del carácter español? Pues han tenido que ser autores extranjeros, y en particular el inglés Rodney Stark, doctor en Sociología y gran experto en Historia, los que han ido desmontando una a una tanta falacia, que la literatura o el cine se han ocupado de asentar en el imaginario popular.
No hay acuerdo entre los expertos, acerca de las ejecuciones atribuidas a la Inquisición, no sólo a la española, pero aún en los siglos XIX y XX, distintos autores se hacían eco de estratosféricas cifras absolutamente alejadas de la realidad.
Y sin embargo, Stark, con una amplia bibliografía a sus espaldas, y nada sospechoso de ser pro Iglesia — de hecho, ni siquiera es católico—, rebate tal despropósito, que está en la base de una Leyenda Negra, que el autor inglés atribuye a la propaganda instigada a partir del XVI por sus propios paisanos y por los holandeses, que intentaban así minar el poder de un Imperio en el que no se ponía el sol.

En su riguroso libro “Falso testimonio. Denuncia de siglos de historia anticatólica”, reconoce abiertamente que “el informe estándar sobre la Inquisición española es en buena medida una sarta de mentiras, inventadas y difundidas por propagandistas ingleses y holandeses en el siglo XVI, coincidiendo con las guerras que estas dos naciones sostuvieron con España, y repetidas desde entonces por historiadores maliciosos o mal informados interesados en confirmar una imagen de España como nación de fanáticos intolerantes”.
Tal afirmación no es gratuita, sino que se basa en exhaustivos informes acometidos por distintos historiadores, quienes analizaron todos los archivos de las Inquisiciones castellana y aragonesa. En total, se trataría de 44.674 casos, habidos entre 1540 y 1700. Por ejemplo, en una ciudad de la importancia de Toledo, entre 1570 y 1610, apenas hubo 12 autos de fe, con 386 acusados. Y por lo general, era raro que un auto de fe concluyera con la entrega del reo a la autoridad civil para su ejecución (pequeño detalle, la Inquisición no ejecutaba a los condenados). Es decir, que durante este período, en una ciudad de esa importancia, tan sólo se registró un proceso cada tres años, lo que se aleja mucho de las leyendas que hablan de ejecuciones casi a diario.

Según el propio Stark, tan sólo el primer medio siglo de existencia de la Inquisición, del que, de todas formas, falta información detallada, habría sido algo más sangriento de lo que sería en el resto de su trayectoria. Pero a partir de entonces sí que hay registros más fidedignos. Así, en el periodo de 1540 a 1700, de los 44.674 acusados, fueron ejecutados tan sólo 826 personas, un 1,8% del total, es decir, poco más de 5 ejecuciones por año.
Pero además de las cifras, otro de los mitos que contribuyó a alimentar la Leyenda Negra contra la Inquisición, singularmente tan sólo la española, es la tortura. ¿Qué localidad que conserva su entramado medieval, no dispone como reclamo turístico un museo de los horrores de la Inquisición española?
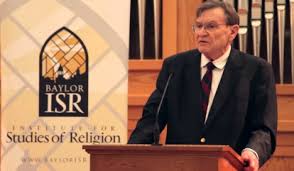
Y sin embargo, la realidad es que la Inquisición, y en particular la española, utilizó la tortura sólo en contadas ocasiones. Así es, siguiendo a Rodney Stark, éste aclara que “todos los tribunales de Europa utilizaron la tortura, pero la Inquisición lo hizo en una medida mucho menor que otros tribunales. En primer lugar, porque la legislación eclesiástica limitaba la tortura a una sesión que no durase más de quince minutos, y no podía ponerse en peligro ni la vida del reo, ni siquiera alguno de sus miembros. Tampoco podía derramarse sangre”. Naturalmente los acusados sufrían daños con la tortura aplicada, por leve que fuera, pero los propios inquisidores dudaban de la credibilidad que podía tener un testimonio arrancado bajo coacción, lo que explica que en raras ocasiones recurrieran a ella, al contrario que la justicia civil.

Abundando en esta idea, el Director del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas, de la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos), Thomas Madden, afirma que los inquisidores españoles recurrieron a la tortura en tan sólo el 2 por ciento de todos los casos que pasaron por sus tribunales. Y añade que las cárceles de la Inquisición española eran mucho más humanas que las de las autoridades civiles del resto de Europa.
De hecho, a menudo los criminales, en España, se confesaban de blasfemia, para ser juzgados por la Inquisición, en vez de por tribunales civiles, mucho más rigurosos. Aquí conviene hacer un inciso, para recordar que la Inquisición nació para combatir herejías, como la de los cátaros o albigenses — que por cierto, se emplearon con gran violencia para imponer “su” verdad a quienes no querían apartarse de la fe católica—, no para imponer su propia religión. También perseguía delitos tenidos como muy graves, tales como la falsificación de monedas, o el abandono del hogar por el cabeza de familia, lo que abocaba a la esposa y a la prole a la indigencia. En estos casos, la Inquisición obligaba al padre a volver al hogar y ocuparse de su sostenimiento.

Otro tema que despierta el morbo del vulgo es la quema de brujas, alimentado, cómo no, por la literatura y el cine. Aquí, nuevamente la propaganda de los enemigos de la Monarquía hispánica lanzan cifras desproporcionadas, obviando, eso sí, las masacres o genocidios perpetrados por las distintas iglesias hijas de la reforma de Lutero: la persecución de Enrique VIII, cabeza de la nueva Iglesia anglicana, a los papistas (con particular ensañamiento contra los irlandeses); el cuarto de millón de campesinos exterminados por los príncipes alemanes, jaleados por Lutero; la criminal teocracia impuesta por Calvino, en Ginebra, y que le costó la vida en la hoguera a nuestro paisano Miguel Servet, que fijó la teoría de la circulación de la sangre, o la Matanza de San Bartolomé, contra los hugonotes, emprendida en la “muy liberal” Francia.
Y en lo que se refiere al tema que nos ocupa ahora, qué decir de la histeria que se desató en la muy puritana Salem, en las Trece Colonias, y que le costó la vida a unas cuantas víctimas inocentes, en una suerte de farsa de juicio.

Pero uno de los episodios más ejemplares es el de las brujas de Zugarramurdi. La superstición, al otro lado de los Pirineos, se cebó con mujeres acusadas de brujería y que fueron asesinadas sin siquiera ser juzgadas. Ante el temor a seguir la misma suerte, las que consiguieron escapar cruzaron la frontera, recalando en la localidad navarra. Aquí también el miedo y la superstición prendieron entre los paisanos. El párroco a duras penas consiguió contenerlos, pero ante el temor a verse sobrepasado, llamó en su auxilio al inquisidor más próximo, el de Logroño, que acudió con instrucciones precisas del Inquisidor general.
Tras un minucioso examen de la situación y recabar los testimonios pertinentes, en un juicio que luego se ha estudiado como realmente ejemplar, determinó que las acusaciones eran sólo fruto de la imaginación de los asustados vecinos, y sin ninguna base real, procediendo a la puesta en libertad sin cargos de las acusadas.
Baste como prueba del casi nulo ensañamiento contra supuestas brujas en nuestro territorio es que, en Aragón, entre 1540 y 1640 —periodo en donde hubo en toda Europa una especial psicosis ante este problema—, tan sólo se ejecutaron a 12 personas por brujería.
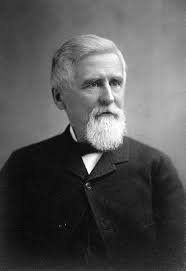
Nada menos que Henry C. Lea, reconocido anticatólico, admitió que “la caza de brujas se había llevado a cabo de forma comparativamente inocua” en España, y que esto “se había debido a la sabiduría y firmeza de la Inquisición”.
En cuanto a la quema de libros, otro tema recurrente en la Leyenda Negra contra la Inquisición, es verdad que hubo alguna quema puntual, pero como reconoce el autor Stark antes citado, “muchos de éstos contenían herejías teológicas —por ejemplo doctrinas luteranas-, pero entre los libros quemados hubo muy pocos –o tal vez ninguno— de carácter científico. Los españoles nunca incluyeron las obras de Galileo en su lista de libros prohibidos”. En realidad, la mayoría de los libros que fueron entregados a las llamas, lo fueron por ser considerados pornográficos. Inmediatamente después de que Guttemberg inventara su imprenta, muchas de las primeras impresiones fueron Biblias y libros de oración, pero entre medias, se instaló un activo, si bien clandestino, comercio de literatura obscena.

Jesús Caraballo
