
¿Es lícito acabar con la vida del tirano? Una pregunta que cabría hacerse ante flagrantes abusos por parte de numerosos dictadores que pululan actualmente por el mundo, y que es la gran cuestión que ha estado presente en la Historia, desde que Bruto y el resto de los senadores acabaron con la vida de Julio César, ante el temor de una excesiva acumulación de poder que terminara con la República romana. Una pregunta que se ha planteado la Iglesia Católica desde bien temprano, en concreto, desde el Concilio de Constanza (1414-1418), pasando por la obra de madurez de Santo Tomás de Aquino, hasta el Catecismo actual, impulsado por el Papa San Juan Pablo II.

Si la respuesta es afirmativa, hubiera tenido plena justificación, por ejemplo, la Operación Walkiria, con la que cristianos —católicos y protestantes— intentaron acabar con la vida de Hitler, o lo hubieran tenido si se hubiera intentado otro tanto con otros grandes genocidas como Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Min, Pol Pot o Fidel Castro.
Dos destacados jesuitas, hijos del gran Siglo de Oro español —el XVI—, que alumbró la Escuela de Salamanca o el Derecho Internacional de Gentes, obra del padre Francisco de Vitoria, defendieron las dos posturas que plantea ese debate: Francisco Suárez (1548-1617) y Juan de Mariana (1536-1624). De hecho, ambos escribieron tratados sobre el derecho de resistencia y el tiranicidio.

El foco de la discusión es si los pueblos, en ejercicio de una legítima defensa, pueden rebelarse y aún matar al tirano, que ejerce el poder de manera despótica en grado máximo. Juan de Mariana, quien distingue entre tiranía moderada o grave, trata el asunto en su obra De rege et regis institutione (1599). En el primer caso, habría que tolerar al gobernante, siempre que “no desprecie las leyes del deber y del honor a las que está sujeto por razón de su oficio”. Pero cuando la tiranía alcanza un punto de máxima gravedad y cuando el monarca “trastornase toda la comunidad, se apoderase de las riquezas de todos, menospreciase las leyes y la religión del reino y desafiase con su arrogancia y su impiedad al propio cielo, hay que pensar el medio de destronarlo”.
Además, añade: “el tirano puede ser despojado por cualquiera del gobierno y de la vida, pues es un enemigo público”. Juan de Mariana, después de describir aquellas circunstancias que justificarían el tiranicidio, concluye que “quien quiera ayudar a la salvación de la patria, puede, si no hubiera otro modo posible de salvarla, matar al príncipe con la autoridad legítima del derecho de defensa”.

El otro jesuita, Francisco Suárez, aborda la cuestión de la resistencia civil y el tiranicidio en su obra Defensio fidei, donde matiza lo expuesto por Mariana, señalando que no se puede matar al tirano, ni siquiera por su gobierno despótico o por sus crímenes, excepto en dos casos:“En primer lugar, es posible matar al tirano con título legítimo en caso de legítima defensa de la propia vida e integridad física. En segundo lugar, también es posible en caso de legítima defensa de la comunidad, cuando el rey está agrediendo a la misma con la intención injusta de destruirla y matar a sus miembros”.
Asimismo, detalla seis condiciones que justificarían el tiranicidio: que no se pueda poner recurso ante un superior que juzgue al usurpador; que la injusticia sea manifiesta; que la muerte del tirano sea inevitable para liberar a la comunidad política de esa opresión; que no exista entre el tirano y el pueblo un tratado ratificado con juramento; que no se tema que de la muerte del tirano van a resultar para la comunidad política mayores males de los que viene sufriendo, y que la comunidad política no se oponga expresamente al tiranicidio. En definitiva, la posición de Suárez, más restrictiva respecto al tiranicidio, justifica la muerte del mal gobernante apoyándose en el derecho a la legítima defensa.
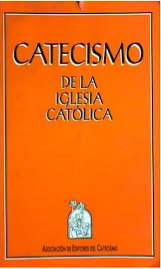
¿Y qué dice el Magisterio de la Iglesia al respecto? El Catecismo no se refiere explícitamente al tiranicidio y, en relación con la resistencia civil, el punto 2243 dice así: “La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; después de haber agotado todos los otros recursos; sin provocar desórdenes peores; que haya esperanza fundada de éxito, y si es imposible prever razonablemente soluciones mejores”.
En cuanto a la legítima defensa, el Catecismo, en su punto 2264, indica que “el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se vea obligado a asestar a su agresor un golpe mortal”.
En resumen, se trata de un gran dilema, difícil de resolver por sus fuertes implicaciones morales, al que la Iglesia Católica trata de dar respuesta.

Jesús Caraballo

Jesús como siempre un placer leer sus artículos. Un saludo
Genial 👍👌