
La situación de invasión extranjera y de desaparición de un gobierno legítimo provocó que las provincias se considerasen legitimadas para actuar en el asunto constituyendo juntas revolucionarias autónomas que se sublevaron en contra de las autoridades establecidas con la intención de recuperar la legitimidad perdida en las abdicaciones reales que tuvieron lugar en Bayona.

La Junta de Sevilla, auto calificada como Junta Suprema de España e Indias fue constituida bajo la presidencia del antiguo Secretario de Estado Francisco de Saavedra el 27 de mayo de 1808, y posibilitaba la idea de la capitalidad de Sevilla merced a que estaba libre de la ocupación francesa. Además, procedió a editarse la Gaceta Ministerial de Sevilla, donde se daba cuenta de la formación de la Junta y de sus actividades.
De inmediato comenzó a reorganizarse el aparato del Estado cuya misión inicial sería el establecimiento de contacto y subordinación de las otras juntas provinciales constituidas en toda la península, con lo que el 6 de junio fue emitida la Declaración de Guerra al Emperador de Francia, Napoleón I, con una nota que cuando menos resulta curiosa: En el texto de la declaración de guerra se hace mención a Inglaterra, señalando que quién hasta ese momento era el peor enemigo, fuese respetado.
Mandamos asimismo que ningún embarazo ni molestia se les haga a la nación inglesa, ni a su gobierno ni a sus buques, propiedades y derechos, sean de aquel o de cualquiera individuo de esta nación.
Y en el ejercicio de sus funciones se adelantó a la acción que pudiese llevar a cabo Napoleón, y el 15 de junio comunicaba a los virreinatos la ocupación francesa y la creación de la Junta de Sevilla. Un mes después, las tropas españolas consiguieron derrotar a Dupont en la Batalla de Bailén, en Jaén, el 19 de julio de 1808.

Pero, previo a Bailén, fue en Medina de Rioseco donde el mariscal Bessieres venció a los generales Garcia de la Cuesta y Joaquin Blake, dejando franco el paso para la ocupación francesa de Castilla, mientras la resistencia se hacía efectiva en Zaragoza, Gerona y el Bruc, lo que supuso el corte de los suministros a los franceses. Pero sólo cinco días después de la jornada de Medina de Rioseco se produciría la victoria del general Castaños en Bailen, si bien el general Castaños apareció en el campo de batalla cuando ésta había finalizado el día anterior.
Además, la Batalla de Bailén no fue una victoria del ejército español sobre el ejército francés, ya que se zanjó con un arreglo de paz entre los combatientes, siendo que el ejército francés abandonó el campo con armas y a toque de tambor.
Las capitulaciones hablaban de los bagajes que podía transportar, pero finalmente los casi treinta mil hombres que se rindieron no llegaron a embarcar ya que Inglaterra no reconoció el tratado y acabó enviándolos a la isla de Cabrera, donde la mayoría murió de hambre. Queda manifiesto que era Inglaterra quién marcaba los tiempos y daba el visto bueno a las actuaciones del ejército español.

Pero por decreto de la Junta Suprema de Sevilla se repartirían honores, medallas y ascensos, más que con profusión, con auténtica alegría. José de San Martín, que no combatió, recibió la Medalla de Oro de los Héroes de Bailén. Todos fueron condecorados, pero ni Castaños, ni su sobrino Pedro Agustín Girón, Marques de las Amarillas y Duque de Ahumada, ni Teodoro Reding estuvieron presentes más que cuando el asunto estaba resuelto.
Curioso resulta que, con la participación manifiesta de elementos del ejército británico en torno a los acontecimientos de Bailén, no fue sino el día siguiente, 15 de julio, cuatro días antes de la batalla de Bailén, cuando Inglaterra, que estaba en guerra con España, hizo una oferta de paz al tiempo que el día doce anterior desviaba a La Coruña, “para ayudar a España”, una flota comandada por Sir Arthur Wellesley que había sido formada para atacar las posiciones españolas en América.
Las circunstancias propiciaron que el mismo ejercito que estaba preparando el asalto al Rio de la Plata, abandonase momentáneamente su objetivo para, aparentando alianza con España, combatir a su enemigo más inmediato en territorio de su enemigo histórico, mientras debilitaba las capacidades de ese enemigo. Ese enemigo era, es y será España.

El resultado de la batalla de Bailén significó el retroceso de las tropas francesas hasta el Ebro, lo que posibilitó que el 25 de septiembre de 1808 fuese constituida en Aranjuez la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que sustituyó a la Junta Suprema de España e Indias. Estará presidida por el masón José Moñino conde de Floridablanca.
Pero Napoleón tomó el asunto en sus manos, y al mando de un ejército de 250.000 hombres, tomó toda la península menos Cádiz y Lisboa, dos ciudades que estaban en manos de los enemigos históricos de España: Inglaterra.
Desde 1805 con la batalla de Trafalgar, la flota británica estaba bloqueando Cádiz; y con la insurrección del dos de mayo se creó gran inquietud en la población ya que se encontraba surta en el puerto una flota francesa, que acabó siendo desalojada.
En su lugar, Cádiz pasaba de estar acosada a estar defendida por la armada británica.
El 13 de diciembre entraba Napoleón en Madrid y reinstaura en el trono a su hermano, mientras la Junta había huido a Sevilla el 28 de noviembre, mientras el Consejo de Regencia se quedaba en Madrid originando recelos entre la resistencia española al invasor francés. La Junta suprema prefería la subordinación a Inglaterra.
En el terreno militar estaban sucediendo cosas, y si en julio se había obtenido un pacto en Bailén, otra cosa bien distinta pasaría el 19 de noviembre de 1809 en la batalla de Ocaña.

Arthur Wellesley, comisionado británico que, aunque todavía no había sido nombrado capitán general de los ejércitos de España ya ejercía como tal, no estimó oportuna su presencia en la que, dada la presencia física de José Bonaparte, se anunciaba como batalla decisiva.
Realmente podía y debía haberse cumplido ese extremo si comparamos lo acaecido en Bailén y consideramos que en esta ocasión el ejército español doblaba en unidades al ejército francés.
Sin embargo, en Ocaña tuvo lugar una humillante derrota del ejército español, siendo que, como en el caso de Bailén, la Junta Central tuvo particular protagonismo, lo que unido al desinterés de las tropas invasoras británicas, que tenían una división comandada por Beresford con capacidad para haber participado y no lo hicieron, dan muestra de la triste situación de la presa en curso: España.

El general Eguía, comandante inicial del ejército español, sería sustituido por Juan Carlos de Aréizaga. Un anciano que nunca había mandado más de una división, era puesto al frente de un ejército de 50.000 hombres que debía enfrentarse a 33.500 soldados de élite del entonces mejor ejército del mundo.
Aréizaga pidió ayuda al pirata Wellington, que respondió con una negativa a emplear tropas británicas o portuguesas.
El primer error de Aréizaga fue aprovechado por las tropas francesas que consiguieron reagruparse cerca de Ocaña, en Toledo, donde cuatro brigadas francesas pusieron en fuga a dos regimientos de caballería españoles; tras lo cual el caos fue el jefe del ejército, que sufrió más de 18.000 bajas.

La batalla fue costeada con fondos enviados de América, pudiendo imaginar dónde acabaron esos fondos, dejó en evidencia la total dependencia de España, que inevitablemente iba a devenir colonia francesa o inglesa. José I comenzó el 8 de enero la ocupación de Andújar, Jaén, Córdoba y Granada mientras la Junta Central abandonaba Sevilla el 23 siguiente. Su destino sería la Isla de León en Cádiz, y su objetivo abandonar el mando en favor del Consejo de Regencia.
La derrota de Ocaña recayó justamente en la responsabilidad de la Junta Central, cuyo descrédito era ya de tal calibre, que acabó transmitiendo el ejercicio del poder a un Consejo de Regencia que fue constituido el 29 de enero de 1810, pero la prensa, que jugó un papel principalísimo, elogiaba en extremo a todo general que fuese partidario de las ideas liberales, al tiempo que lanzaban injurias contra los generales que fusen críticos con esas ideas, lo que dio lugar a un enfrentamiento creciente entre los propios españoles.

La batalla de Ocaña, efectivamente fue el detonante que marcó el abandono de la Junta Central, pero no se llevó con ella los problemas, que fueron acrecentándose con el tiempo y con la colaboración de la prensa. No obstante, antes de entregar la responsabilidad al Consejo de Regencia, el 1 de enero de 1810 la Junta emitió un Decreto de convocatoria de Cortes cuya ejecución dejará en herencia al Consejo de Regencia, que lo dinamizará el 20 de septiembre de 1810.

El Consejo de Regencia, formado por Miguel de Lardizábal Uribe, que actuaría en lugar de Esteban Fernández de León, alcalde de Móstoles; Francisco J. Venegas de Saavedra; Francisco J. Castaños, capitán general; Antonio Escaño y Pedro Quevedo Quintano, obispo de Orense, fue constituido en la Isla de León, al amparo de la armada británica, y ahí fijo su residencia, dando comienzo de inmediato a su actividad encaminada a la celebración de Cortes. Así, ese reducido número de personas que detentaba el poder legislativo y el ejecutivo, pero siempre con el permiso de Inglaterra, inmediatamente hizo público el “reglamento provisional del poder ejecutivo», que se vería modificado en años posteriores, en los que quedan reflejadas las competencias que les eran propias.
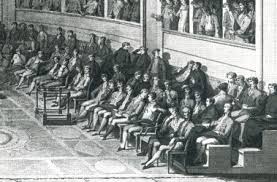
El 14 de febrero de 1810 el Consejo daba publicidad a las leyes electorales que se inicia con una reseña sobre la guerra especialmente dirigida a la España de Ultramar, a la que, como muestra de la obediencia británica a la que estaba sometida, promete “remediar todos los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han causado en estos países la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del gobierno antiguo”, sin hacer mención alguna a las Leyes de Indias que, aunque cercenadas por la Ilustración a lo largo del siglo XVIII, seguían vigentes en un altísimo porcentaje.
El exabrupto del Consejo pecaba de un grave desconocimiento, o lo que es peor, ocultación, de la realidad, ya que las cuestiones administrativas de los virreinatos eran atendidas por los virreinatos, y como en el resto del mundo, no había elecciones populares a los cargos, si bien en España existía la reunión de Cortes, donde el brazo eclesiástico, el brazo militar o de la nobleza, y el brazo popular, exponían al rey sus quejas o demandas.
Ante la situación, era evidentemente necesaria la convocatoria de Cortes que, forzadas por esa misma situación, debía plasmar una nueva forma en su constitución, dando paso a la participación de las ciudades, quienes, en definitiva, eran las que habían iniciado el proceso tras la asonada francesa.
Las leyes electorales daban representación a las capitales cabeza de partido además de los diputados de cada virreinato y capitanía general, y mientras eran elegidos y cruzaban el océano, se eligieron 28 diputados suplentes que ya estaban disponibles en Cádiz.

Esta situación de enmarañamiento político dio pie a la sublevación de mayo en Buenos Aires, que arrastró a la de Chile, Venezuela y Colombia, para terminar con el grito de Dolores de México el 16 de septiembre, siendo que, aunque el sentimiento español era manifiesto, ya habían tomado claras posiciones los agentes británicos dispuestos a infundir en la rebelión un cariz separatista, y el 11 de diciembre llegaba a Venezuela, a bordo de un buque de guerra inglés procedente de Londres, Francisco de Miranda. Su objetivo, tomar el mando del movimiento separatista que comenzaba de la mano de Inglaterra a través de la Gran Logia Americana de Londres.

Y el año siguiente, 1811, Bolívar proclamaba en Caracas que debía sus triunfos a la protección de Lord Cochrane; el mismo que años después facilitaría operaciones definitivas en los movimientos separatistas americanos, y que en esos momentos, 1811, estaba sirviendo los intereses de Inglaterra, a las órdenes de Arthur Wellesley, en la España peninsular.
Parece evidente que, así como la Junta estaba al servicio de los intereses británicos, el Consejo de Regencia siguió la misma estela y nunca fue normal ni libre, a pesar de contar con un control extraordinario cual era la “Diputación celadora de los derechos de la Nación”, que estaba compuesta por ocho miembros, dos de ellos americanos.
El Consejo de Regencia subsistiría hasta el 20 de enero de 1812, cuando fue sustituido por la Regencia del Reino, y por el Decreto de las Cortes del 17 de abril de 1812 fueron suprimidos los Consejos, que cedieron sus competencias a dos nuevos organismos: el Tribunal Supremo y la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península.

Cesáreo Jarabo

Muy bueno, D. Cesáreo.
Y muy desconocido.
Enhorabuena una vez más.
Y, respecto a Horacio, el «Felón» fue menos malo, con serlo, que sus padres, Borbones todos al fin (como los actuales, que están dejando pequeños a aquellos).
Y mucho menos malo que los «liberales» (Riego, Mendizabal, y así hasta miles de traidores con estatuas en nuestras calles) que vendieron o regalaron las Indias (la España de los virreinatos de ultramar) a sus hermanos masones anglofranceses. Fernando VII al menos trató de conservarlas.
En fin, constato que tenemos le «negrolegendarismo» metido en vena. Un dolor.
que curioso que insulta a San Martín mintiendo que “no combatió” pero no dice una sola palabra del FELÓN (traidor) que huyó de España; abandonó a su pueblo; vendió la corona, siendo el responsable de la destruccion de su imperio. Insultando a cientos de millones de hispanoamericanos no hace otra cosa que servir al enemigo de la Hispanidad… ADIOS
Amigo Horacio: Cuando estudié la imagen de San Martín nada hubiese deseado más que encontrar argumentos para hablar bien de él. Lamentándolo mucho no es así, y tengo mucho más que decir. Y del felón, es tanto lo malo que se puede decir de él que supera incluso a San Martín… Pero en estos párrafos no hablo de él, ¡qué le vamos a hacer!