
Uno de los mitos expelidos por la Leyenda Negra que trata de desvirtuar el proceso de civilización que nuestro país acometió en el Nuevo Mundo es el de que “España robó el oro de América”, que es tanto como decir que España se robó a sí misma, pues no otra cosa eran los territorios de Ultramar si no provincias españolas.
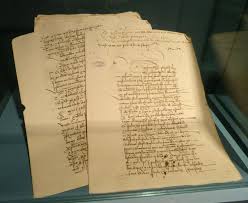
Es verdad que, al principio, durante la etapa propiamente de conquista, algunos se dejaron llevar por el mito de El Dorado, ganancia pronta y fácil de fortuna, bien con el trueque de baratijas por oro con los nativos, o, lisa y llanamente, mediante saqueos. Pero la Corona y, muy especialmente la reina Isabel la Católica, protegió desde el primer momento a los indígenas, como súbditos con todos los derechos y obligaciones de cualquier español peninsular. Y animando a evangelizarlos, por encima de cualquier interés mercantilista. El nefasto sistema de las encomiendas implementado al principio, fue afortunadamente abolido pronto.
Y sin embargo, de los metales preciosos extraídos durante el mal llamado Imperio español en América, sólo una ínfima parte, el llamado “quinto real”, llegó a la Península Ibérica y, ni siquiera se quedó allí, por lo general, sino que se destinó a sufragar las continuas guerras que la dinastía de los Habsburgo libraba por toda Europa, en defensa de la verdadera fe y contra los herejes.

Ese oro se quedó en América, en sus ciudades y vías de comunicación, universidades, por cierto, de acceso a los indígenas, alguna incluso estaba destinada exclusivamente a los hijos de la nobleza nativa, para formar una élite indígena — escuelas, hospitales —, entre 1500 y 1550, se levantaron más de 25 grandes hospitales, aparte de centenares más pequeños, a los que el rey destinaba a los mejores médicos y cirujanos peninsulares, catedrales e iglesias y un largo etcétera.
Pronto la llegada de ganado, antes prácticamente inexistente en todo el continente, nuevas plantas y formas de cultivo y herramientas, avances desconocidos como la rueda, algo tan elemental, o la misma imprenta, contribuyeron a que las poblaciones nativas que, en su mayoría, vivían prácticamente en el neolítico, pasaran en apenas un par de generaciones a la modernidad, un proceso que en Europa costó siglos.

Todo ello contribuyó a elevar el nivel de vida de la población hasta límites nunca sospechados. Pero, además, el descubrimiento de yacimientos der metales preciosos por América contribuyó decisivamente a vertebrar ese extraordinario desarrollo.
Con la caída de los imperios azteca e inca, se pasó a la explotación propiamente minera, primero con el lavado del metal procedente de las arenas de los ríos, y luego con el establecimiento de enormes yacimientos de oro y plata.
Los indios venían explotando esas minas desde hacía tiempo, si bien, con técnicas precarias, a la hora de purificar la plata. Los españoles copiaron al principio esas técnicas, que lograban tan sólo un magro beneficio, pero pronto introdujeron sustanciales mejoras a ese método de la “huaira”, que consistía en introducir en unos hornos la plata pura para que se derritiera por el fuego y saliera purificada. De esta forma, se perdía parte del material, y se iban agotando las vetas en superficie.
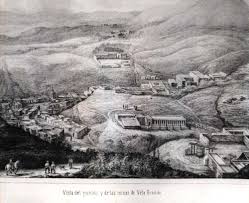
Fue desde las ricas minas de plata en Zacatecas, México, desde donde se exportó al Virreinato del Perú la técnica del azogue (nombre que se le daba antiguamente al mercurio). Se trataba de moler antes la plata, para una vez convertida en polvo, ser absorbido este por el mercurio. Luego se separaba el mercurio de la plata, logrando así su pureza. Este método resultaba mucho más fructífero que el de la “huaira” peruana, aparte de que, por esas fechas, se descubrieron unas minas de azogue en la localidad peruana de Huancavelica.

La generalización en el uso del mercurio disparó la producción de plata, cuya extracción era laboriosa y, además, exigía mucha mano de obra. Fue el virrey del Perú Francisco de Toledo quien, en la década de 1570, estableció el sistema de la mita, para regularizar el trabajo en las minas, con turnos entre la población indígena.
Un dato curioso es que la cantidad de oro que España extrajo en Perú, durante 150 años, es lo mismo que lo que ese país andino produjo en los últimos cinco años, según los registros de la página web CEIC, especializada en datos macroeconómicos. Y lo mismo cabe decir respecto a la plata.

Se estima que, entre 1503 y 1660, llegaron a Sanlúcar de Barrameda alrededor de 185.000 kilos de oro y 17 millones de kilos de plata procedentes del Nuevo Mundo, cantidad que puede parecer exorbitante, pero que en realidad es tan sólo una mínima parte de las reservas existentes aún hoy en día. Según la misma CEIC, Perú extrajo, en 2019, 130.000 kilos de oro y México en ese mismo ejercicio, 110.000 kilos.
Otro dato — este aportado por el Banco de México, mal que le pese a la actual presidenta mejicana profundamente anti española — es que durante los 300 años que duró la presencia española en el Virreinato de Nueva España, sólo se extrajo de allí el 7% de sus reservas, y de ese porcentaje, tan sólo un 1%, el llamado “quinto real”, llegó a la Península.
Pero es que, además, la llegada de metales preciosos a la Península no redundó en un beneficio para la Madre Patria, ya que trajo aparejada la inflación. De hecho, en 1600 los precios en la península eran cuatro veces superiores a los de 1501. Se destruyó, así, buena parte del tejido productivo, ya que los españoles fundamentalmente exportaban materias primas e importaban productos manufacturados.
El coste de un Imperio

El ser cabeza de un imperio exigía también un coste. En el momento de mayor flujo de plata, entre 1571 y 1577, España destinaba 7.063.000 millones de ducados — erigir el Monasterio del Escorial supuso 6,5 millones—, sólo para el mantenimiento de la flota en el Mediterráneo (recordemos la amenaza de los piratas berberiscos o el imperio otomano), y 11.692.000, para la sangría de la guerra en Flandes.
Los últimos años del siglo XVI mostraron los primeros síntomas de agotamiento en la explotación de la plata, después de las cifras récord logradas durante todo el reinado de Felipe II. La bajada en las remesas de metales fue especialmente acusada en 1604 y 1605, arrastrándose el problema hasta 1650. Y no es que se hubieran agotado los yacimientos, al contrario, pero intervinieron varios factores en la crisis castellana, como son su descenso demográfico, derrotas militares, el incremento en el coste de las defensas americanas, entre otros, que influyeron en una Carrera de Indias que hasta entonces había funcionado perfectamente.
Por otro lado, en los virreinatos cada vez prosperaba más el comercio propio, con lo que el capital se quedaba en Ultramar, tanto en lo que se refiere a las inversiones privadas como en las púbicas. Además, desde 1640, muchos mercaderes españoles invertían sus metales en la misma América, especialmente en Perú, para no arriesgarse a que se perdieran durante el viaje, o que fueran confiscados al llegar a la Península.

Todo ese capital contribuiría decisivamente a la transformación de las ciudades en todo el continente. El crecimiento de esas ciudades trajo aparejado, además, la diversificación de las actividades. Así, por ejemplo, México reorientó su economía hacia la ganadería y la agricultura y empezó a auto abastecerse con productos manufacturados en el mismo Virreinato.
Perú tardó algo más en diversificar su actividad, pero se sumó a la rueda. Los beneficios logrados de su propia actividad minera los destinó a forjar una red de comercio inter colonial independiente de la metrópoli. Podría decirse que la recesión de la Península supuso el despegue de América.

En definitiva, los metales preciosos que España extrajo en América contribuyeron básicamente a la riqueza de todo un continente, más que a la prosperidad de la propia metrópoli, al contrario que otras potencias colonizadoras, léase Inglaterra, Francia u Holanda, que éstas sí, se dedicaron lisa y llanamente a la explotación de sus colonias, sin dejar nada a cambio. Según admitió el mismo científico Alexander Humboldt, durante su viaje, autorizado por nuestro rey Carlos III por todo el continente, el nivel de vida que pudo comprobar era infinitamente superior al de Europa, y en ciudades como Lima o México vivían mejor que, no ya la capital del Imperio, Madrid, sino de metrópolis como Londres o París.

Jesús Caraballo
